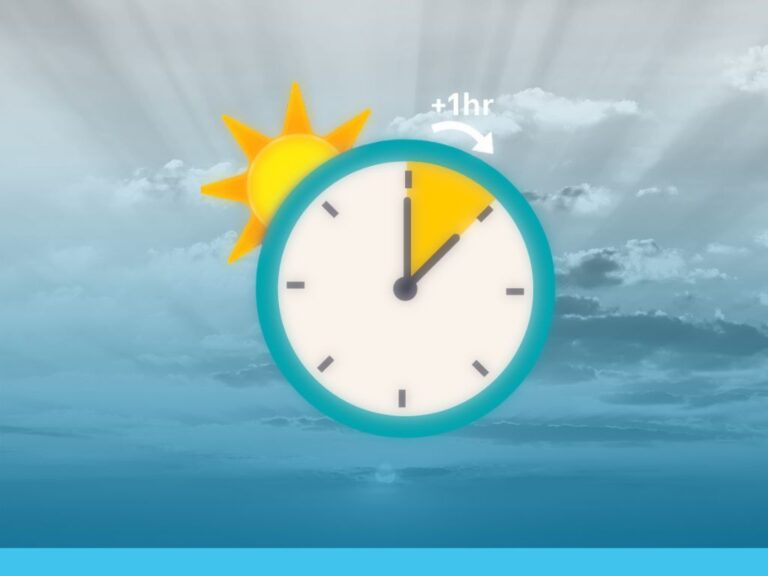Por: Sebastián Rivas.
Podría haber sido un éxito descomunal si hubiera ocurrido al otro lado del Canal de La Mancha. El pasado domingo 30 de junio, Agrupación Nacional, la formación de extrema derecha de Marine Le Pen, obtuvo la victoria en 296 de los 577 distritos electorales de Francia, con poco más de un tercio de los votos. Sin embargo, esto se tradujo en sólo 39 escaños directos. ¿La razón? En las elecciones al Parlamento francés existe la segunda vuelta electoral, que clasifica a las dos primeras opciones más todo aquel candidato que supere el 12,5% de los votos en caso de que en un distrito ningún aspirante alcance el 50% más uno de sus votos.
Apenas cuatro días después, el laborismo volvió tras 13 años al poder en el Reino Unido. Al obtener 412 de los 650 cupos en juego en la Cámara de los Comunes, logró una aplastante victoria electoral quedándose con más del 60% de los escaños. ¿Cuál fue el porcentaje que obtuvo de los votos? Poco más de un tercio. Casi lo mismo que Agrupación Nacional.
El ejemplo muestra que en política un tercio de los votos no significa siempre lo mismo. Puede ser el camino a una segunda vuelta, una victoria apabullante o incluso una cifra insuficiente para obtener un escaño. Si el sistema es proporcional al estilo chileno, en que se reparten entre tres a ocho escaños en cada distrito de la Cámara de Diputados, es probable que ese tercio pueda llegar incluso al 40% de los escaños totales, pero estará más cerca de ser un tercio.
Y los casos siguen. En nuestra elección de gobernadores, la tensión desatada en la oposición por no llegar a candidatos comunes se explica porque, pese a que hay balotaje, se puede ganar en primera vuelta si un candidato supera el 40% de los votos. Lo mismo que en la elección presidencial argentina: con 40% de los votos y 10 puntos de distancia, o con 45% de los votos sin importar la diferencia, un aspirante gana en primera vuelta, una fórmula hecha con el cálculo puesto en el histórico peronismo. Nada que nos sea ajeno: con las reglas que existían en vigor en Chile hasta 1970, en la elección presidencial pasada el Congreso habría tenido que decidir entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, las dos primeras mayorías, y la tradición -que siempre se cumplió- indicaría que el Poder Legislativo habría confirmado al ganador con mayoría simple, que era Kast. Con la modificada exigencia de segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, Boric dio vuelta el resultado y se impuso por 10 puntos.
Laboristas o conservadores, peronismo o Milei, Boric o Kast. Da lo mismo la ideología a la que uno adscriba, simplemente no se puede obviar la relevancia del sistema electoral como un elemento central a la hora de definir quiénes liderarán las políticas públicas. El caso cumbre es Estados Unidos, donde pese a que los republicanos sólo han ganado una elección a la Casa Blanca en voto popular desde 1992, han logrado imponerse en tres comicios presidenciales gracias al intrincado sistema de electores, donde el ganador por mayoría simple en un Estado -supere o no el 50% de los sufragios- se lleva todos los votos asignados. Demás está decir cuán diferente sería todo si Al Gore hubiera sido el presidente en vez de George W. Bush, o si Hillary Clinton hubiera ganado a Donald Trump.
Todas las elecciones enumeradas constituyen una prueba de la relevancia de los diseños electorales en quién gana y, por ende, en las políticas a implementar. Por eso es que es tan desesperanzador que uno de los pocos puntos en los que tanto la Convención como el Consejo Constitucional estuvieron de acuerdo, la reforma al sistema electoral de los parlamentarios, hoy haya desaparecido del debate. Más allá de esfuerzos solitarios y de la promesa presidencial en su Cuenta Pública de que algo se impulsará, lo cierto es que hoy esa reforma parece destinada al olvido total en medio del debate de otras agendas.
¿Es un sistema que cuenta con 22 partidos para 155 escaños uno diseñado para ser eficaz? Aunque la respuesta casi unánime parece ser “no”, tampoco existe la voluntad para cambiarlo. Porque lo que nos pasaba en el fútbol -o, lastimosamente, lo que nos está volviendo a pasar- se aplica también en la política: nada se mueve si no es con calculadora en mano.