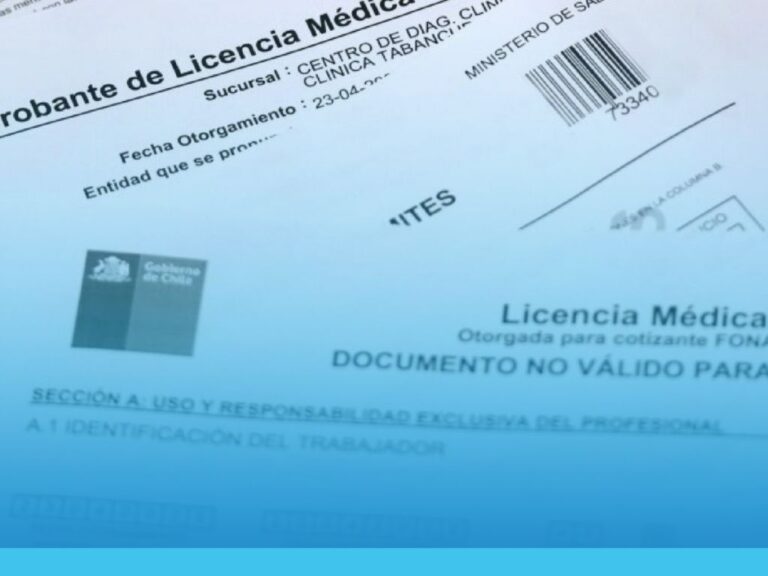Autor invitado: Jorge Fábrega, académico UDD
Hace una década, cuando defendía mi tesis doctoral, si un profesor me hubiese preguntado cuán probable era que una persona con las características de Donald Trump llegase a ser presidente de Estados Unidos, yo hubiese respondido sin dudar: “ninguna posibilidad”. Y, bueno, ahí está Trump instalado en la Casa Blanca y con reales posibilidades de ser reelecto. No soy el único al que tomó por sorpresa el rápido ascenso político de Donald Trump. Tampoco el único que quedó estupefacto ante el resultado del Brexit o el triunfo del «No al Acuerdo de Paz» en Colombia. Pero ya para el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil, mi set de herramientas conceptuales estaba más preparado para poder interpretar lo que estaba pasando; tal que, su ascenso político y posterior elección no me tomó por sorpresa.
Claramente, hace una década, nuestros modelos y marcos conceptuales para analizar la política estaban omitiendo algo importante y la realidad se burlaba de nosotros mientras nos tomamos el rostro anonadados por no entender nada; pero estimo que mi transición personal desde la completa desorientación al testeo de hipótesis explicativas ha sido bastante promedio y representativa de lo que ha pasado en círculos académicos e intelectuales focalizados en el estudio de las democracias. Hoy en día, a consecuencia del ascenso de figuras como Donald Trump, áreas de investigación que solían ubicarse en la periferia de las ciencias políticas (como por ejemplo el estudio del populismo) son tópicos de interés principal de investigación. Y en este nuevo contexto, la pregunta por el futuro de las democracias ha vuelto al centro de la reflexión. Hacia finales del siglo XX, las democracias se expandían y los regímenes autoritarios iban en retroceso. Hoy, varios países tienen regímenes formalmente democráticos, pero con poderes concentrados en líderes autoritarios y la polarización política ha sacado de competencia electoral a actores políticos moderados, que cumplían un rol pivotal en muchas democracias.
Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo se repiten los datos que dan cuenta de un deterioro de las capacidades de las democracias para cumplir la más básica de sus promesas (léase, canalizar institucionalmente el conflicto social). Y, ante eso, los ciudadanos reaccionan disminuyendo su apoyo a la democracia (Wike y Fetterolf, 2018). A su vez, los partidos políticos sistemáticamente obtienen bajos niveles de confianza en las encuestas, el interés por participar en política declina y el porcentaje de personas que dicen preferir a la democracia por sobre todo otro sistema disminuye en las generaciones más jóvenes. Un buen resumen de esta nueva actitud escéptica hacia la democracia lo representa aquél lienzo que colgaba de un balcón en Madrid durante el movimiento de Los Indignados que decía “No somos antisistema; el sistema es anti nosotros”. Ahora bien, el desprestigio de la política no es en sí misma una novedad. Por ejemplo, ya en la década de 1970, Habermas planteaba con lucidez los problemas de legitimidad que enfrentaba la política en los países desarrollados y, convengamos, el espíritu democrático nunca ha logrado plena consolidación en los países en desarrollo.
Por lo anterior, la metáfora del péndulo, según la que la democracia tiene ciclos de aprobación y desaprobación, seduce a muchos analistas que interpretan el presente como un período convulsionado que es natural luego de la recesión de finales de la década pasada (la denominada crisis subprime) y, por ende, llaman a no alarmarse o preguntarse por el futuro de las democracias. Un buen ejemplo de hipótesis consistentes con ese diagnóstico es la teoría de la ignorancia racional según la que las personas en general sólo se interesan por la política cuando algo muy importante está en juego, pero el resto del tiempo prefieren que sean otros los que tomen las riendas de los asuntos comunes, participen, voten y se expresen. Si esa teoría es correcta, el desprestigio general de la política no es otra cosa que un signo de normalidad. Los que participan, son, al final del día, una muestra representativa de los que no lo hacen y, en consecuencia, mientras esa muestra aleatoria exista, la democracia funcionará con sobresaltos, pero sin problemas. De tal modo que la tensión social creciente que se observa en varios países, el aumento de la polarización del debate y de la conflictividad social serían expresiones consistentes con el desarrollo de sociedades más democráticas, libres y sanas que son capaces de canalizar sus diferencias dentro de su marco institucional.
Pero para que esta interpretación sea correcta, las diferencias entre quienes participan y quienes no lo hacen sólo deberían representar esa divergencia de interés en los asuntos públicos. Al contrario, si los que no participan tienen posturas ideológicas diferentes de quienes sí lo hacen, el resultado electoral y, por ende, la capacidad del sistema político de canalizar el conflicto social se verá afectado. Y eso es lo que está pasando en varios países. El centro ideológico ha desaparecido o se ha reducido a mínimos históricos en un contexto de creciente polarización en el debate público y entre las élites; exacerbadas a su vez por la alimentación de contenidos en el debate a partir de las interacciones en las redes sociales vía internet.
En el caso particular chileno, nuestros análisis del período 1990 al 2017 (Fábrega, González y Lindh, 2018; Lindh, Fábrega y González , forthcoming) muestran entre otros aspectos que la polarización en Chile ha aumentado desde mediados de la década pasada, los adherentes de partidos políticos no sólo han declinado, sino que los que quedan están más polarizado que antes, los estratos socioeconómicos altos se han «derechizado» y los bajos se han «izquierdizado», y todo lo anterior ha sucedido en un contexto en el que el centro ideológico ha decidido votar con los pies fuera del sistema de partidos. La consecuencia de esta dinámica es que, impulsados por la necesidad de buscar los apoyos para llegar el poder, los actores políticos también se han polarizado y los votantes moderados (Bloomberg, 2018), ahora sin ofertas programáticas, no sólo se alejan de los partidos, sino también, de las urnas.
Pese a lo anterior, el escenario no es necesariamente uno de crisis. Casos como la elección de Macron en Francia muestran que los centros políticos pueden reactivarse y volver a las urnas cuando sienten que se pone en riesgo las bases de la convivencia que valoran.
No obstante, hay un escenario hipotético en el que las dinámicas anteriores pueden deteriorar democracias a distintos niveles de desarrollo. Lo podemos resumir así: si los centros políticos son movilizados a través de temas específicos (y por ende, no vuelven al espacio público en virtud de su capacidad moderadora del conflicto) no necesariamente votarán por representantes moderados sino por otros con posturas más extremas en los temas específicos que los han remecido. En esos escenarios, la polarización aumentará disminuyendo el compromiso con el respeto de las reglas del juego democrático entre los bandos confrontados con ideas irreconciliables entre sí.
¿Será ése el futuro de la democracia? No lo podemos descartar. Pero sí podemos estar seguros de lo siguiente: si lo público, aquello que nos convoca e influye en todos, deja de convocar a posturas ideológicas moderadas, tal futuro será cada vez más probable.