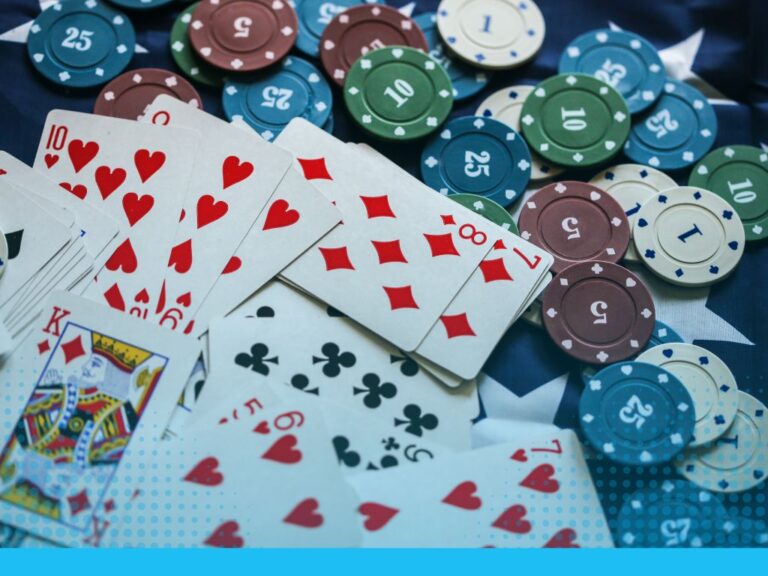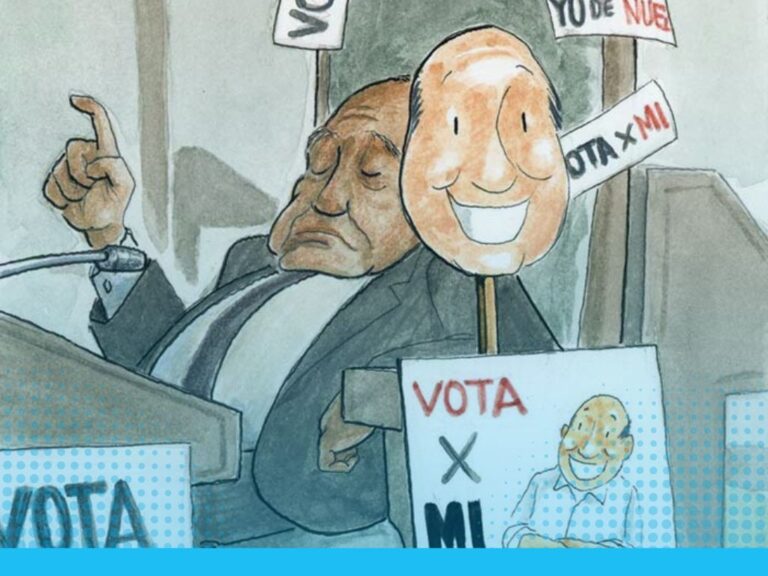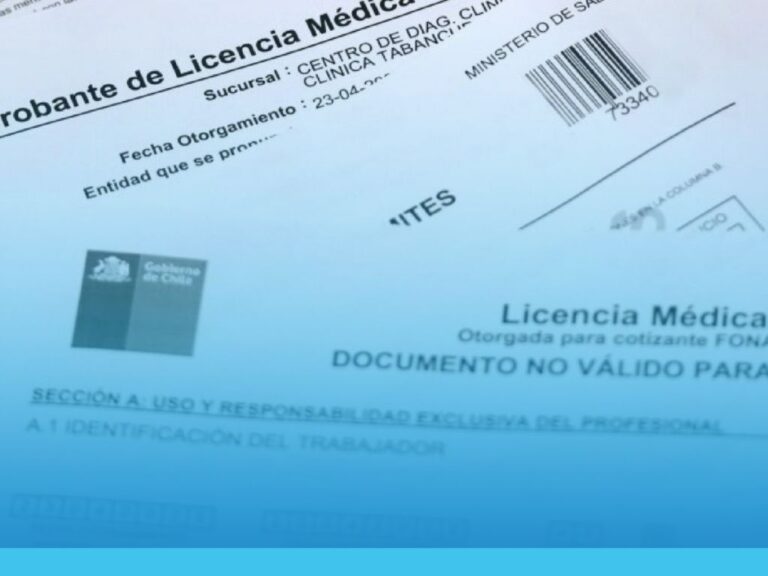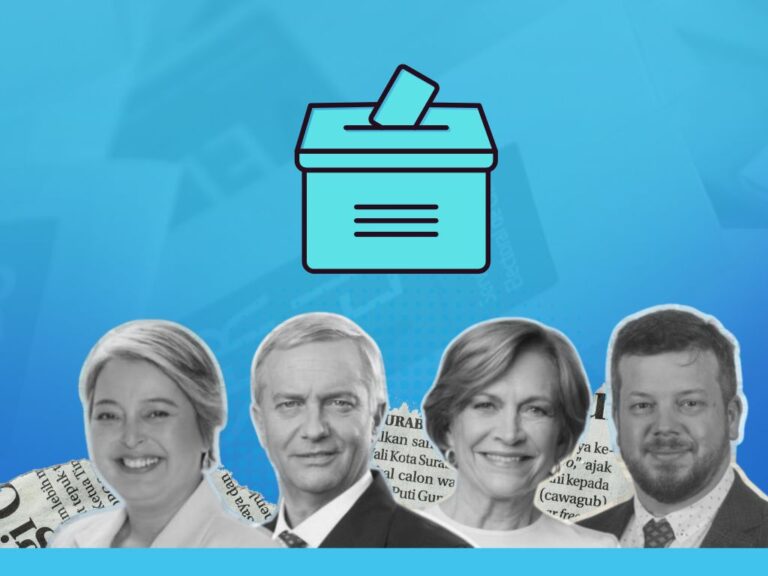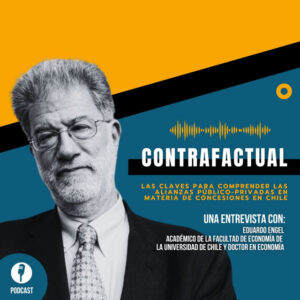*Patricio Órdenes, profesor investigador Faro UDD
*Pablo Paniagua, profesor investigador Faro UDD
El estancamiento económico y la pobreza, y no el crecimiento o el progreso material, fue la regla durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Durante siglos, el nivel de vida que el grueso de la población podía disfrutar no era tan distinta de una generación a otra—la vida era simple, pobre y corta. Los periodos de crecimiento, en el mejor de los casos, eran interrumpidos por crisis que hacían retroceder la prosperidad conseguida. De hecho, Thomas Malthus, analizando el estado de cosas a fines del siglo XVIII, concluiría que la regla era que la población tendía a crecer a un ritmo más rápido que lo que lo hacían los medios de subsistencia, lo que imponía un límite natural al bienestar (lo que se conoce hoy como las trampas malthusianas). Su lúgubre diagnóstico inspiró una visión pesimista de la economía, y, de hecho, él mismo llegaría a concluir que lo poco que se podía hacer radicaba en políticas del lado de la población: practicar la abstinencia sexual o limitar la ayuda a los más pobres. Frente a la lenta expansión de los medios de subsistencia, poco y nada se podía hacer. La humanidad parecía estar por siempre atrapada en la pobreza y la miseria.

No fue sino hasta revolución industrial (1750-1850) que esta lúgubre normalidad fue superada por una nueva realidad, en la cual algunos países como Inglaterra comenzaron a sostener tasas de crecimiento en largos periodos, viendo por primera vez incrementos importantes en el nivel de vida y en el progreso material de los más pobres. Cómo fue posible dicho salto ha sido una pregunta central de la economía como disciplina, y, de hecho, no pocas mentes han dedicado su carrera a entenderlo. Desde Adam Smith en adelante, la pregunta acerca de cómo es posible fomentar el progreso material sostenido ha obsesionado a una gran cantidad de economistas.
La entrega del Premio Nobel de Economía 2025 a Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr es una muestra más de la centralidad que tiene el crecimiento en la disciplina económica. Hoy, gracias a la revolución industrial, el mundo ha escapado de las “trampas de Malthus”; y, durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido y exponencial que ha sacado a más del 90% de la humanidad de la pobreza extrema (véase Muñoz y Paniagua, 2025). Esto ha sacado de la miseria y de la muerte prematura a un gran número de personas y ha sentado las bases de nuestra prosperidad (que hoy nos parece la normalidad cuando en realidad ha sido la excepción). Los galardonados de este año, Mokyr, Aghion y Howitt, han ayudado a comprender cómo la innovación y la destrucción creativa, que ocurren en un sistema de libre mercado liderado por empresas privadas competitivas, proporciona el contexto y el impulso para seguir avanzando hacia el progreso. El Nobel de este año fue otorgado en dos partes: la primera mitad del premio fue otorgado a Mokyr por “haber identificado los requisitos (culturales e institucionales) previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”; y, la segunda mitad, a Aghion y Howitt por su trabajo conjunto en “la teoría moderna del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”. En lo que sigue analizamos ambas partes del premio en detalle.
Parte I: Destrucción creativa y el motor del progreso
El núcleo del trabajo de Aghion y Howitt es una idea poderosa: el crecimiento sostenido descansa, sobre todo, en un proceso continuo de innovación que, al mismo tiempo que crea cosas nuevas, destruye antiguas formas de producción. Esta es la famosa idea de la “destrucción creativa”, concepto acuñado por Joseph Schumpeter en 1942 en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, que describe cómo las nuevas tecnologías desplazan a las antiguas, cómo surgen empresas que transforman industrias completas y otras desaparecen. En su modelo seminal, publicado en el famoso paper de 1992 “A model of growth through creative destruction”, Aghion y Howitt formalizaron matemáticamente este proceso. Las empresas innovan para obtener rentas temporales de monopolio de dichas innovaciones, y su éxito hace obsoletas las tecnologías anteriores. De esta forma, las empresas privadas, con el afán de lucro, compiten innovando y creando nuevas tecnologías y procesos productivos que cambian radialmente el mundo, aumentando la productividad y el progreso material de todos. De esta forma, la tecnología avanza rápidamente y nos afecta a todos, con nuevos productos y métodos de producción que sustituyen a los antiguos en un ciclo sin fin y que es endógeno (inherente) al sistema capitalista. Esta seria, según Aghion y Howitt, la base del crecimiento económico sostenido, que se traduce después en riqueza, mejores estándares de vida y mejores niveles de salud para todas las personas.

En su trabajo, Aghion y Howitt construyeron un modelo económico formal para lo que se denomina “destrucción creativa”: cuando un producto nuevo y mejor entra en el mercado, las empresas que venden los productos antiguos salen perdiendo. La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es “creativa”, pero también presenta desafíos y amenazas. Pues es también “destructiva”, ya que la empresa cuya tecnología queda obsoleta se ve superada por la competencia y muchas veces tiene que cerrar y quebrar generando también desafíos en el mercado laboral. Dicha dinámica introduce una tensión importante en el capitalismo: quien innova es motivado por perspectivas de rentas monopolistas y por el lucro, pero dichas rentas pueden ser luego utilizadas ex post para bloquear la competencia y futuras innovaciones. Así, en el capitalismo moderno son las instituciones destinadas a promover la libre competencia las encargadas de administrar esta tensión de aprovechar lo mejor de la destrucción creativa, al tiempo que se minimizan sus riesgos y tensiones.
Este marco teórico de Aghion y Howitt dio origen a la llamada teoría del crecimiento endógeno schumpeteriano, que ayudó a resolver una limitación de los modelos anteriores. En el modelo clásico de Solow-Swan (1956), el crecimiento a largo plazo dependía de un factor exógeno y no explicado por el modelo: el progreso tecnológico, era concebido como una “caja negra” que estaba fuera del modelo (exógena) y era difícil de entender o de modelar. Posteriormente, a inicios de los años 90’, el Premio Nobel Paul Romer introdujo el conocimiento, las ideas y la innovación como resultado de decisiones económicas endógenas al modelo, y modeló a la ideas como un bien económico “no rival” y que se pueden combinar de millones de formas posibles abriendo la posibilidad de que el progreso económico sea endógeno y constante, gracias a la capacidad del sistema capitalista de generar nuevas ideas, de copiar y de mezclar ideas ya existentes para crear nuevas.
Siguiendo el camino de Romer, Aghion y Howitt llevaron dicha intuición más lejos: explicaron cómo la innovación tecnológica emerge de la competencia entre empresas, cómo puede acelerarse o estancarse, y bajo qué condiciones institucionales puede sostenerse. Philippe Aghion ha resumido de forma simple y sin matemáticas todas estas ideas en su reciente libro: El Poder de la Destrucción Creativa. El trabajo de Aghion y Howitt nos demuestra que la única forma de estimular el crecimiento y el progreso material es promoviendo el tipo de crecimiento económico impulsado por la innovación en los mercados, y cómo se mantienen dichas altas tasas de crecimiento a través de promover la libre competencia, la creación de empresas y a través de derechos de propiedad seguros y estables para dejar que el sector privado tenga la libertad de innovar y de enriquecerse en función de dichas “destrucciones creativas”.
Parte II: Joel Mokyr y el valor de las ideas y la cultura del progreso
Por otro lado, el trabajo de Joel Mokyr ofrece una perspectiva histórica y de largo plazo para entender por qué algunas sociedades lograron entrar en ese ciclo virtuoso de innovación y crecimiento, y otras no. En su lectura, la innovación no surge en el vacío, sino que se basa de prerrequisitos culturales e institucionales: requiere de un entorno cultural e institucional propicio, un “mercado de las ideas” fluido y libre, donde el conocimiento pueda circular libremente, publicarse, validarse y mejorarse. Mokyr sostiene que la clave de la revolución industrial no fue únicamente acumulación de capital o la presencia de abundancia de recursos materiales como el carbón, sino que, en gran parte, fue un cambio cultural: un cambio en la actitud hacia el conocimiento aplicado, el comercio y el progreso material—aquello que la otra gran historiadora económica Diedre McCloskey ha denominado una revolución cultural burguesa en favor de promover las “virtudes burguesas” del capitalismo en su famoso libro: Las Virtudes Burguesas. Ética Para la era del Comercio.
Mokyr, que es un historiador económico y no un economista matemático, estudió cómo el crecimiento se mantuvo como resultado de una serie de requisitos previos clave que no estaban presentes conjuntamente antes de la Revolución Industrial, pero que lo han estado desde entonces. Su visión da importancia fundamental a cómo la ciencia y la producción de conocimiento interactúan con la tecnología dentro del sector privado en la búsqueda de ganancias. Según Mokyr, la revolución industrial se dio gracias a que, por primera vez en la historia de la humanidad, la innovación se aceleró exponencialmente cuando los avances científicos y el conocimiento práctico se reforzaron mutuamente con el objetivo de aplicarlos en la producción de bienes y servicios para enriquecer a los innovadores. Según Mokyr, gran parte del crecimiento económico de los países post Revolución Industrial se debe a que el conocimiento y las ideas fueron reencausados hacia fines productivos. Esto nos señala que no es el conocimiento, en sí mismo, lo que marca la diferencia para el progreso, sino la forma en que se organiza y direcciona.
En sus trabajos, Mokyr llegó a una síntesis que sitúa la interacción entre la ciencia abstracta y la tecnología aplicada en el centro de la articulación del progreso material. Por ejemplo, la Ilustración y el Renacimiento en Europa, en particular, supusieron grandes impulsos culturales y para las ciencias, pero no generaron aplicaciones que condujeran al crecimiento económico; para ello, argumenta Mokyr, los profesionales, los artesanos y los ingenieros prácticos (que había en mayor abundancia en Inglaterra) fueron fundamentales. Al mismo tiempo, Mokyr señala cómo las nuevas innovaciones han desafiado a las viejas costumbres y se han encontraron con la resistencia de los grupos de interés establecidos que siempre desean frustrar el cambio tecnológico como lo que ocurrió en China, Italia y Japón que los dejó en un profundo rezago económico entre 1700-1900; mientras que Inglaterra supo abrirse a la creatividad y a la destrucción creativa. Por lo tanto, la tolerancia intelectual hacia las nuevas formas de pensar, hacia el comercio, hacia las innovaciones prácticas y hacia la apertura a las ideas en los mercados fueron cruciales para eliminar los principales obstáculos al progreso tecnológico abriendo el camino de la revolución industrial. Hoy el mundo está viviendo una situación parecida con la próxima transición tecnológica liderada por la inteligencia artificial.
Desde esa perspectiva, el crecimiento moderno y sostenido no es solo un fenómeno económico, sino también cultural: depende de la existencia de instituciones que protejan la propiedad intelectual, fomenten la educación en áreas del saber pragmático (como las ciencias naturales, la ingeniería y las matemáticas.), una cultura que fomente la actitud empresarial y premie la experimentación y mantengan la competencia abierta a las ideas. En sociedades cerradas y anti-comercio, donde el disenso es penalizado, el ciclo de innovación se interrumpe, y, en consecuencia, el progreso se estanca. En su más reciente libro A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy, Mokyr resume la mayor parte de sus trabajos e investigaciones de forma simple y amena para el lector no especializado, dejando en relevancia la importancia de como una cultura pro-crecimiento y pro-progreso económico y abierta a nuevas ideas es la base “cultural” indispensable para que el crecimiento económico sea generado y además sostenido. Dicho de otra forma, Mokyr, nos enseña la importancia de “las ideas”, de “las creencias” y de la “cultura” que poseen los países. Aquellos países que tienen culturas y costumbres contra la iniciativa privada, contra el progreso económico, contra los mercados y contra la apertura tecnológica son países que, de alguna u otra forma, fraguan su destinado al estancamiento y a la pobreza. Si no hay “cultura de progreso” y no hay buenas ideas pro-innovación y pro-creatividad, no hay forma de generar crecimiento sostenido en el largo plazo.
Conclusión
Aghion, Howitt y Mokyr coinciden, desde distintos enfoques, en un punto esencial: el crecimiento no se “da naturalmente” o por sí solo (no es algo dado), sino que debe fomentarse y cultivarse a través de la cultura y de las instituciones. Depende de incentivos, de competencia, de instituciones y de un ecosistema cultural que permita que las ideas nuevas desplacen a las viejas. El Nobel del 2025 reconoce dicha intuición: que la riqueza de las naciones no está determinada por los recursos naturales, sino en la capacidad de las sociedades para reinventarse y de promover la destrucción creativa de las empresas en los mercados. Y que, en última instancia, el desafío del crecimiento no es solo económico, sino también cultural. De diferentes maneras, los galardonados además muestran cómo la destrucción creativa genera conflictos y tensiones sociales que deben gestionarse de manera constructiva. De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por las empresas establecidas y los grupos de interés que corren el riesgo de verse amenazados ante las nuevas innovaciones y harán todo lo posible para impedirlas, destruyendo la posibilidad de progreso en el largo plazo. En síntesis, y como bien nos advierte John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas: “El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no se puede dar por sentado. Debemos defender los mecanismos que sustentan la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento”. De cara a las nuevas elecciones presidenciales que se avecinan, es de esperarse que nuestros políticos pongan mayor atención al valioso mensaje de Aghion, Howitt y Mokyr.
*Patricio Órdenes: Profesor Investigador UDD, Faro UDD.
FORMACIÓN
- Magíster en Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero comercial, Universidad Autónoma de Chile.
- Ingeniero Comercial, Universidad Autónoma de Chile
*Pablo Paniagua: Profesor Investigador UDD, Faro UDD.
FORMACIÓN
- Ph.D. en Economía Política, Universidad de Londres
- Máster en Economía y Finanzas, Universidad Politécnica de Milán