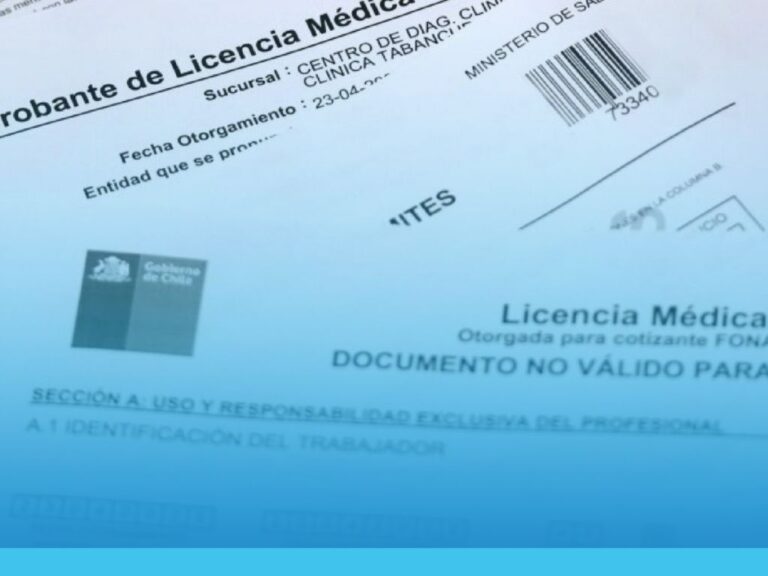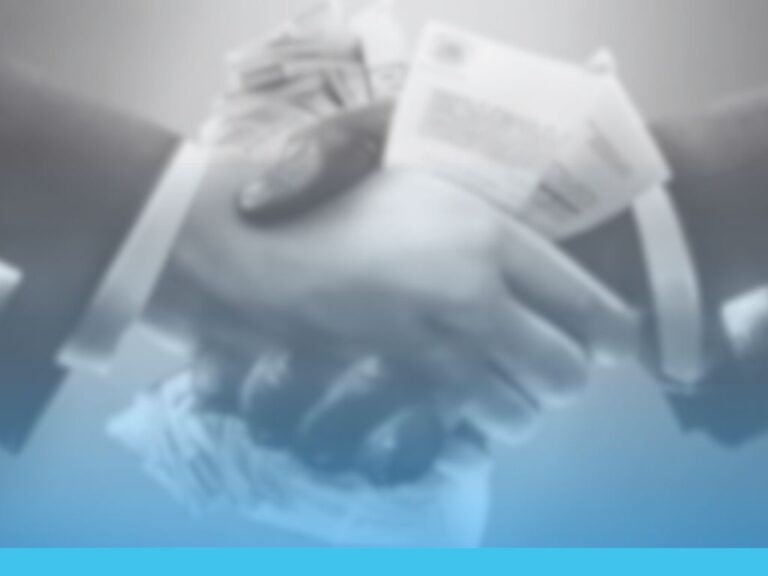Por Jorge Fábrega
La reciente controversia en torno al Caso Hermosilla nos ha recordado que las redes informales de favores, los conflictos de interés y la corrupción están más extendidas en nuestra sociedad de lo que quisiéramos admitir. No obstante, aunque este escándalo involucra nombres de alto perfil en el corazón de las élites, la verdad es que este tipo de corrupción no es exclusiva de ellas, sino que se extiende en cada rincón del territorio.
El hecho me ha llevado a revisitar mi tesis doctoral, la que terminé hace aproximadamente 15 años y que llamé “Who is Who in Petty Corruption: The Rationality behind small bribes”.
Usualmente, cuando hablamos de corrupción pensamos en grandes sobornos, en multinacionales o políticos poderosos que hacen trampa para mantener su poder. Esa corrupción que involucra grandes desfalcos y copa la agenda noticiosa y está rodeada de escándalo suele ser, en realidad, simplemente la punta del iceberg de fenómenos más extendidos a nivel social. En la base de ese iceberg hay una extendida corrupción hormiga, pequeña, naturalizada a ratos.
Esa pequeña corrupción es igual de perniciosa y, a mi juicio, central en la persistencia del subdesarrollo. La pequeña corrupción se incrusta en los intercambios informales que ocurren en el día a día. Ésta consiste en la práctica de “saltarse la fila” porque conocemos a alguien que permite recibir un trato preferente en una oficina pública, lograr un ascenso no por méritos, sino por contactos, evadir un requisito formal porque se sabe cómo ingresar por la puerta trasera para acelerar procesos, conseguir un permiso o una patente en tiempos records, etc. Se trata de prácticas extendidas en muchas sociedades donde las reglas formales no logran penetrar por completo; modos de “hacer que las cosas pasen” que va deteriorando las instituciones formales o simplemente van impidiendo su desarrollo definitivo.
Lo que resulta esencial para entender la pequeña corrupción es que, en muchos contextos, las reglas formales compiten directamente con las reglas informales, creando un «dilema de coordinación» entre usuarios del sistema público y funcionarios del mismo. Mientras las reglas formales buscan imponer transparencia e igualdad ante la ley, las informales generan un espacio donde los favores son intercambiados bajo la premisa de la confianza, la obligación moral y/o la reciprocidad dentro de una red de cooperación informal.
En la tesis muestro que, en sociedades con redes sociales densas, las reglas informales (basadas en la reciprocidad, los favores y las conexiones) funcionan como un sistema paralelo y – ésta es la clave – más eficiente que el sistema formal para coordinar a segmentos de la población.
Y esa eficiencia tiene una implicancia feroz para el desarrollo institucional: las reglas formales pierden fuerza cuando compiten con sistemas informales que son vistos como más accesibles y efectivos. Así, los ciudadanos en estas sociedades optan por las reglas informales, no necesariamente por malicia, sino porque son vistas como una vía más eficiente para obtener servicios y resolver problemas cotidianos. Esto perpetúa un mal equilibrio, donde la pequeña corrupción no solo es frecuente, sino esperada y socialmente aceptada.
Pero ¿por qué optar por una regla más eficiente podría dejar atrapados a los miembros de un sistema social en un mal equilibrio? Una característica crucial de la pequeña corrupción es que el costo de participar en ella no es uniforme. Mi investigación reveló que el precio de una transacción corrupta depende directamente de la cercanía social entre el burócrata y el usuario. Cuanto más estrecho es el vínculo, más probable es que el favor sea otorgado sin necesidad de dinero de por medio. En cambio, si el usuario tiene una mayor distancia social del burócrata, entonces tendrá acceso a una conexión más débil con él, y por ende, la obligación informal de la reciprocidad de favores no existe. En ese caso, para poder acceder al camino informal para coordinarse con el burócrata, ese usuario termina pagando un soborno monetario o un favor más tangible que la expectativa de una devuelta futura del favor recibido.
Esto se explica porque las redes sociales ofrecen mecanismos de enforcement propios distintos a los mecanismos formales de sanción a quien quebranta la ley. Si el burócrata niega un favor a alguien cercano, enfrenta sanciones dentro de su red, como perder su reputación o acceso a otros favores futuros. Por otro lado, si el usuario es un desconocido para el burócrata, este último no tiene miedo de represalias sociales en su red por negarse a ayudarlo y decirle que se ponga a la fila como todos los demás.
Como en una sociedad las distancias sociales no están equitativamente distribuidas (para algunos, la red es más pequeña y densa que para otros). La coordinación por vías informales genera desigualdades profundas en la población, ya que aquellos con mejores conexiones pueden acceder a servicios de manera más fácil y menos costosa, mientras que quienes están en los márgenes sociales deben pagar más o simplemente seguir las reglas formales y, por ejemplo, esperar eternamente por una hora de pabellón para la cirugía que necesita con urgencia. En sociedades donde las redes sociales son densas, el resultado es que las instituciones formales se ven socavadas por la prevalencia de estas prácticas informales, perpetuando una desigualdad estructural.
Uno de los puntos clave de mi investigación es que tanto los burócratas como los usuarios actúan de manera racional al participar en la pequeña corrupción. Es decir, la corrupción no se trata simplemente de una falla ética o de moralidad, sino de una estrategia calculada de adaptación social. Los burócratas enfrentan un dilema: si aceptan un favor, corren el riesgo de ser sancionados legalmente, pero si lo rechazan, pueden enfrentar sanciones sociales dentro de su red. La decisión final depende de la distancia social entre ellos y el usuario que solicita el favor.
Por su parte, los usuarios también actúan de manera estratégica. Saben que, dependiendo de su posición en la red social, pueden obtener más beneficios a menor costo. En lugar de simplemente seguir las reglas formales, recurren a su red social para maximizar sus posibilidades de éxito en cualquier interacción con el aparato público.
Por otro lado, mis hallazgos empíricos, basados en datos del Afrobarómetro, mostraron que los individuos con redes más grandes tienen una mayor probabilidad de involucrarse en la pequeña corrupción. Esta relación entre el tamaño de la red y la participación en intercambios corruptos demuestra que las redes sociales son un factor clave en la extensión de estas prácticas. Aquellos con más conexiones tienen acceso a más favores y, por lo tanto, mayores oportunidades para saltarse las reglas formales.
Esto refuerza la idea de que la pequeña corrupción no es un fenómeno aislado, sino un resultado estructural de cómo las personas están conectadas dentro de sus redes sociales. Cuanto más densa es la red, mayor es la probabilidad de que las reglas informales sean más eficientes que las formales para coordinar a segmentos de la población, y – por ende – aumenta la probabilidad que la pequeña corrupción se convierta en la norma. De hecho, las sociedades le dan nombre y rango de institución informal a esa práctica: pituto, gauchada, jeitinho, etc.
Y, entonces, ¿Qué hacer?
Ante este panorama, resulta claro que las políticas tradicionales anticorrupción focalizadas en dotar de mayor transparencia a las interacciones de los ciudadanos y las empresas con el aparato estatal no son suficientes para combatir la pequeña corrupción. Aumentar la vigilancia sobre los burócratas y endurecer las sanciones no resuelve el problema fundamental: la existencia de redes informales que permiten y facilitan la corrupción. Mientras los ciudadanos puedan acceder a favores a través de conexiones personales en sus listas de WhatsApp, las reglas formales seguirán siendo percibidas como secundarias o irrelevantes.
La solución, entonces, no está solo en la transparencia (que, por cierto, es importante) sino también en hacer que las redes informales sean menos efectivas o más costosas de utilizar. En este sentido, una propuesta concreta para un mejor diseño institucional sería introducir mecanismos de asignación aleatoria y anonimización en los procesos burocráticos. Por ejemplo, para un conjunto arbitrariamente grande de trámites es posible generar mecanismos aleatorios de asignación entre los funcionarios públicos de casos innominados a resolver o tramitar. Con esto, se rompe la conexión directa entre el usuario y el burócrata que podría otorgar un favor. Al no saber quién gestionará su solicitud, el usuario pierde la capacidad de utilizar sus conexiones para saltarse las reglas y, por ende, el mecanismo informal pierde eficacia.
En resumen, el Caso Hermosilla es un recordatorio de que las redes informales de favores no son solo un problema ético o de transparencia, que lleva a la ciudadanía a tomar el palco, dejarse sorprender por el escándalo, rasgar vestiduras y reclamar contra las élites. Al contrario, es una oportunidad para mirar las prácticas repartidas a lo largo y ancho del territorio y reflexionar sobre la cultura del pituto, del compadrazgo, la gauchada, el jeitinho que son cuestiones estructurales en las sociedades latinoamericanas. Situación que requiere soluciones innovadoras a la hora de diseñar instituciones y procesos.
La competencia entre reglas formales e informales perpetúa un mal equilibrio que erosiona la confianza en las instituciones y favorece la desigualdad. Si queremos salir de este círculo vicioso, debemos repensar cómo interactuamos con nuestras instituciones y diseñar mecanismos que reduzcan el poder de las redes informales. Introducir azar y criterios de doble ciego en el sistema burocrático es una forma concreta de comenzar a romper la lógica del favor e impulsar la primacía de las reglas formales.
Referencia:
Fabrega, J. (2009). Who is Who in Petty Corruption: The Rationality Behind Small Bribes. PhD Dissertation. University of Chicago.